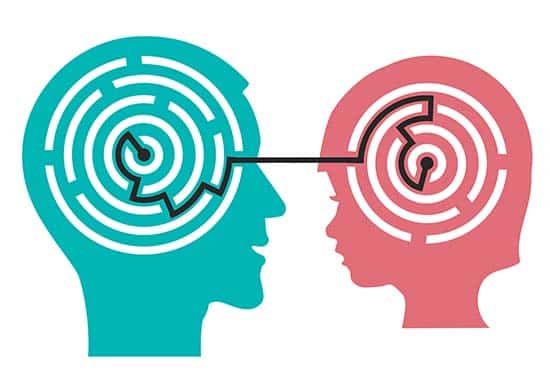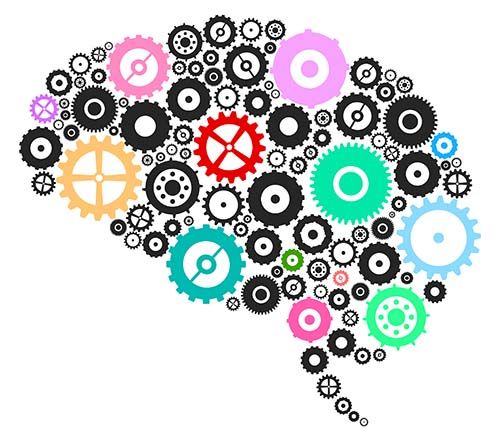Francesc Granada: “El modelo cooperativo favorece la libertad y creatividad docente”

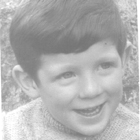 Así era...
Así era...
Francesc Granada
Director y presidente de la escuela cooperativa Nou Patufet de Barcelona
Francesc recuerda con especial cariño desayunar leche de almendras muy, muy, muy fría. Coger el bote metálico de la nevera entre las manos significaba refrescar toda su mañana y prepararse para las aventuras que le deparaba el día, siempre inspiradas en las novelas de Julio Verne.
Los profesores y el PAS de la escuela Nou Patufet sois cooperativa de trabajadores desde 2015. ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de trabajar?
Cuando te conviertes en cooperativa, lo primera que tienes que asimilar es que pasas de ser un trabajador a ser “empresario”. Esto tiene cosas buenas y malas, pero lo positivo es que el proyecto educativo es el que tú decides y defines en asamblea, es tu proyecto, no es una imposición, ni viene dado por terceros. Aquí se hace lo que los docentes consideramos oportuno.
¿Qué plus tiene este tipo de situación laboral?
Además de lo ya comentado, que el compromiso aumenta porque la escuela depende de nosotros. Esto no deja de ser un proyecto vital, porque además de ser tu vocación y tu trabajo… es tu empresa. El hecho de decidir implica asumir un compromiso extraordinario. Es la aportación más grande, este cambio de mentalidad.
Esto implica que, además del trabajo de docente, asumís otras tareas o responsabilidades propias de gestores o administrativos. ¿Cómo lo hacéis y cómo os habéis formado para ello?
Para gestionar las tareas propias de una empresa nos hemos dividido en comisiones y nuestro objetivo es revertir en la escuela misma cualquier ganancia que tengamos. Además, tenemos una comisión que trabaja las extraescolares, otra que trabaja la búsqueda de subvenciones, otra que trabaja el casal de verano, o la empresa de catering del comedor. Estamos subdivididos y es nuestra forma de contribuir a la causa del bien común. La gente participa en más de una comisión y, a su vez, tomamos las decisiones a través de la asamblea. Cada mes nos reunimos para explicar cómo avanza cada comisión y tomar las decisiones que toquen. Pero claro, hay temas que se nos escapan.
¿Y cómo abordáis estos temas?
Cuando empezamos, todos éramos docentes. Buscamos partners como asesores externos en las cuestiones que necesitamos ayuda y procuramos que sean también cooperativas, en la medida de lo posible. Por ejemplo, trabajamos con una cooperativa que nos ayuda con los números y las facturaciones. Pero a su vez, tenemos un plan de formación que obliga al grupo rector de la cooperativa a formarse en las cuestiones donde es necesario, como interpretar balances económicos. Cuando una comisión necesita una formación de un tema concreto, también buscamos la forma de que la reciba. No tenemos una jerarquía, al contrario: buscamos un sistema de red neuronal.
¿Qué ventajas tiene ser una cooperativa?
Para mí, personalmente, las tiene todas. La libertad, la creatividad… las opiniones, las ideas llegan de forma fácil y ágil. Cuando alguien tiene una idea va directamente a la asamblea, no pasa de jefe en jefe hasta que llega a la persona que toma la decisión. Esto también nos empodera a nosotros mismos. Trabajamos en base a dos criterios que son básicos: confianza y responsabilidad. A veces es muy difícil trabajar así, sobre todo porque no estamos acostumbrados, pero si yo tengo confianza en mi compañero y él ejerce con responsabilidad, siempre vamos a buen puerto.
¿Qué es lo que más cuesta?
Depende de cada persona, cada uno lo vive de una forma determinada. Pero el cambio de un sistema piramidal, donde no tienes que asumir determinadas responsabilidades, a pasar a un sistema donde sí que tienes que participar y donde el funcionamiento de todo depende de ti… a veces cuesta. Es difícil hacer el cambio de chip. Antes, si un fluorescente no funcionaba, dabas el aviso y esperabas que alguien lo hiciera. Ahora tú mismo puedes tomar la iniciativa y cambiarlo.
Todo esto, ¿cómo se refleja en la práctica docente?
Cuando vivimos la situación que nos llevó a convertirnos en cooperativa, nos encontramos que de un curso para otro teníamos 200 alumnos que no sabíamos qué iba a ser de ellos. Luchamos por el modelo de escuela en el que creíamos, conseguimos el objetivo y nos convertimos en modelos para los alumnos. Ahora somos una cooperativa que nos dedicamos a la economía social y solidaria, esto también se tiene que palpar en el aula.
¿Cómo se traslada a clase este modelo en el que creeis?
Hacemos procesos participativos constantes. Ahora los alumnos han remodelado el patio, y también hemos vivido el proceso de regulación del uso del móvil en la escuela. Ellos han tomado la decisión de dónde sí y dónde no.
¿Y qué han decidido?
Pues que en el patio pueden utilizarlo, y en las clases sólo cuando tiene finalidades educativas y lo indica el profesor. Han hecho un decálogo y lo seguimos todos.
¿Qué más iniciativas lleváis a cabo?
Como en otros centros, impulsamos también las cooperativas de alumnos. Esta forma de funcionar liga mucho con nuestro proyecto educativo. Estamos en un proceso constante de aprendizaje y esto es lo que trasladamos a nuestros alumnos y alumnas, a saber vivir y adaptarse a una sociedad que estará en constante cambio. Buscamos siempre que haya un espacio de reflexión y de debate sobre distintos temas. Promovemos el diálogo constante sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Intentamos que no haya temas tabús: nuestros alumnos son ciudadanos y queremos que salgan de aquí con espíritu crítico y con pensamiento libre.
¿Vuestro alumnos saben qué implica ser una cooperativa?
Sí, por supuesto. Al crear las cooperativas de alumnos, saben cómo funcionan, hacen asambleas… También es cierto que la creación de la cooperativa es muy reciente y todo el mundo lo tiene muy presente, pero es un hilo del que tenemos que seguir tirando para seguir en la militancia de este modelo de gestión.
¿Qué vinculación tenéis en el barrio?
En nuestra zona hay muchos centros y muy buenos, tanto los públicos, como los privados religiosos. Pero nosotros somos la única escuela privada laica y hacemos bandera de ser un proyecto vinculado a la economía social y solidaria. En este sentido también impulsamos el currículum de barrio con el que buscamos poder hacer actuaciones locales que generen cambios. Si conseguimos que los alumnos sean conscientes de su capacidad de incidir en su entorno inmediato, les estamos empoderando para participar del cambio global. Queremos ser un centro de referencia, pero no elitista, sino de vida cultural en el barrio.
Y el hecho de ser cooperativa, ¿os facilita las cosas en este sentido?
Poder decidir lo que quieres hacer da una libertad espectacular, todo depende de nosotros. Cuando tuvimos la oportunidad de crear nuestra nueva escuela tuvimos que replantearnos muchas cosas. Y esto es un reto apasionante, pero a la vez una responsabilidad enorme. ¿Qué tipo de centro queremos ofrecer? ¿Qué necesidad tiene la comunidad en la que estamos? Entendimos que sí, que teníamos hueco y que teníamos que luchar por nuestro modelo hasta las últimas consecuencias.
¿Habéis necesitado apoyos externos en este proceso?
Antes comentábamos que teníamos asesoramiento en cuanto a temas fiscales, por ejemplo, pero también buscamos ayuda para sacar adelante nuestra idea de educación. Somos docentes, pero hay muchas cosas que se nos escapan incluso en este ámbito. Tenemos una coach que nos echa un cable con el tema de la “autoridad amable”, y con ella trabajamos también cómo realizar las autoevaluaciones y las coevaluaciones, por ejemplo. A veces nos preguntan si una día dejaremos estas formaciones y la respuesta es clara: ¡no! Por cada cosa que aprendes, surge una nueva idea y por lo tanto un nuevo reto con el que enriquecer el proyecto. Es una rueda que no para de girar.
¿Cómo viven los docentes esta formación permanente?
Este acompañamiento, lejos de ser una fiscalización del trabajo del docente, es una herramienta clave para su desarrollo como profesional. Si ahora les dijera a mis compañeros que prescindimos de estas ayudas externas, ¡me echarían! Esto lo que nos permite es hacer una reflexión permanente de nuestra práctica docente y lograr alcanzar los objetivos que nos marcamos como equipo, pero también como individuos que formamos parte de un proyecto colectivo.
FUENTE: